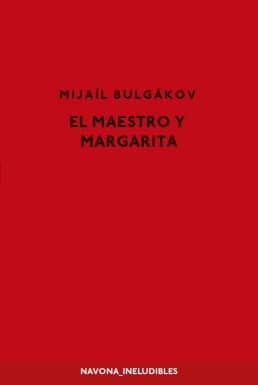
El Maestro y Margarita, Mijaíl Bulgákov
Aprended a reír
Seguramente, uno de los mayores problemas que aquejan la valoración de la literatura es que nos han enseñado que las grandes obras han de ser, por fuerza, serias. Que, desde hace muchos y muchos años, los entendidos nos han dicho —y repetido— que cuanto más serias son, mayor mérito tienen. Pera decirlo de otra manera, que su mérito (literario y artístico) depende, en primer lugar y primordialmente, de su seriedad. Como si la literatura —y las artes— fueran una fórmula química (infalible y ineludible): a mayor seriedad, mayor profundidad o calidad.
 Es bastante probable que este tan lamentable como infundamentado silogismo sea una de las razones —per no decir, la razón— que haya determinado que una obra tan capital como El Maestro y Margarita (Мастер и Маргарита), de Mikhaïl Bulgàkov, Navona Editorial, agosto de 2020, no haya alcanzado, todavís, el lugar de privilegio que le corresponde(ria) entre las grandes obras de la literatura rusa. De esta literatura que es un mundo —más exactamente, un universo— en ella misma.
Es bastante probable que este tan lamentable como infundamentado silogismo sea una de las razones —per no decir, la razón— que haya determinado que una obra tan capital como El Maestro y Margarita (Мастер и Маргарита), de Mikhaïl Bulgàkov, Navona Editorial, agosto de 2020, no haya alcanzado, todavís, el lugar de privilegio que le corresponde(ria) entre las grandes obras de la literatura rusa. De esta literatura que es un mundo —más exactamente, un universo— en ella misma.
Para leer en condiciones esta novela que “después de permanecer un tiempo guardada «en un cajón», conquistó la escena cultural de la Rusia soviética” (p. 495), para decirlo en palabras de Marta Rebon, que nos ofrece una nueva y esplendida traducción, lo primero que debemos hacer es prepararnos para el desconcierto; prepararnos para el imprevisible. Para adentrarnos en una obra que, desde los primeros párrafos, no dejará de sorprendernos, de causarnos perplejidad. Una perplejidad que irá en aumento, hasta situarnos en medio del más surrealista de los surrealismos; de la más irreal de las realidades.
Digo, conscientemente, «la más irreal de las realidades», y no «la más irreal de las irrealidades» porque, por más paradojal que pueda parecer, la imagen que consigue trasladarnos mediante esta perplejidad y irrealidad es la de la (ominosa) realidad soviética de su tiempo. Una realidad terrible, asfixiante, aniquiladora, a la qué solo la irrealidad —y la sátira— pueden tratar de rendirle una cierta justicia. Una cierta, porque, por más que se quiera reflejar aquella realidad torturadora, es (del todo) imposible.
Imposible porque, es —era— una realidad tan irreal, tan salvajemente surreal —subreal, de hecho, puesto que rebajaba las personas a sus límites humanos y espirituales más bajos y vergonzosos, más deshonestos y decadentes— que resulta increíble. Que, explicada desde un punto de vista realista resultaría, aún, más irreal, menos verosímil.
Es por este motivo que, si no queremos que nos haga perder la cabeza desde el inicio —como le sucede a uno de los protagonistas de la novela: “El tranvía arrolló a Berlioz y […] salió despedido un objeto oscuro y redondo. […]/ Era la cabeza cortada de Berlioz” (p. 60)— lo primero que debemos hacer es dejar atrás tanto como nos sea posible la manera convencional y tradicional de ver el mundo de los personajes que retrata Bulgákov: “La vida de Berlioz había discurrido de tal manera que no estaba acostumbrado a fenómenos insólitos” (p. 12).
Para adentrarnos en las condiciones más optimas en El Maestro y Margarita es esencial que tengamos muy y muy presente que, como dijo con mucho acierto el inconmensurable Fiodor Dostoievski: “Todos [los escritores rusos] hemos salido de El abigo, de Gogol”. Y Bulgákov, más que ningún otro.
 Todos han salido de una sociedad que condicionaba la manera de escribir. Una sociedad maltratada y sometida a los más despóticos y intolerantes poderes omnímodos de turno —primero, los Zares; a continuación, los zares comunistas. Una sociedad obligada a la fuerza a decir sin decir, a disfrazar lo que se dice, a refugiarse en la sátira; en (medio) decir una cosa para decir (y referirse) a otra.
Todos han salido de una sociedad que condicionaba la manera de escribir. Una sociedad maltratada y sometida a los más despóticos y intolerantes poderes omnímodos de turno —primero, los Zares; a continuación, los zares comunistas. Una sociedad obligada a la fuerza a decir sin decir, a disfrazar lo que se dice, a refugiarse en la sátira; en (medio) decir una cosa para decir (y referirse) a otra.
A convertir el humor en una arma defensiva; de hecho, en el arma defensiva por excelencia. En la única que permite no dejar la cabeza (nada metafóricamente) en el intento. En seguir, pues, el camino descubrió Aristófanes y que tantos otros (Apuleo, Molière, Rabalais, Cervantes, Switf, Sterne, Dickens, Čapek…) han seguido después de ellos.
No dejar en el intento la cabeza propia y, lo que es (mucho) más importante, poner las de los otros, la de los que mandan, la de los poderosos, en peligro; ya que lo que en un principio es una simple arma defensiva, en sus manos, y gracias a su ingenio endemoniado, no tarda nada en convertirse en ofensiva, en la más peligrosa y destructiva de todas.
En aquella que permite no solo ponerlo todo cabeza para abajo sino, sobre todo, poner el dedo en la llaga, sacar a la luz todo lo que está podrido en una sociedad. Y, por tanto, posibilita que los sometidos se transformen, más pronto o más tarde, en los perros de Acteón, que acaban con la vida de sus amos. Como acabó sucediendo con los Zares. Aunque, por desgracia, no con los mandamases teóricamente comunistas.
Porque, por suerte, los dictadores, hasta los más poderosos, hasta los que parecen invencibles, no tienen ni imaginación ni inteligencia, y el humor los deja indefensos. Una indefensión, una absoluta y irresoluble incapacidad de reacción que el autor de La Guardia Blanca retrata magistralmente, haciendo ir de cabeza los implacables servicios de represión soviéticos: “Visitaron el apartamento nº 50, y más de una vez, y no solo lo inspeccionaron muy a fondo, sino que auscultaron las paredes, examinaron las chimeneas, buscaron escondrijos. Sin embargo, todas estas medidas no dieren resultado alguno, y en ninguna de esas visitas al apartamento lograron descubrir a nadie, aunque estaba perfectamente claro que tenía que haber habido alguien allí” (p. 417).
 Porque, en esta tragicomedia enloquecida dónde todo es posible y nada es imposible —en realidad, dónde lo único que es imposible es lo posible—, todo es inesperado, sorprendente, inusual, insólito, fuera de medida y de lógica. Y lo es desde el inicio, desde que se nos presentan los dos primero personajes y, del uno se nos dice que “su rostro, pulcramente afeitado, estaba adornado con unas gafas de un tamaño sobrenatural con montura negra de carey” (p. 11, el subrayado es mío), y, del otro, que “vestía una camisa de cowboy, pantalones blancos arrugados y zapatillas negras” (Íd.).
Porque, en esta tragicomedia enloquecida dónde todo es posible y nada es imposible —en realidad, dónde lo único que es imposible es lo posible—, todo es inesperado, sorprendente, inusual, insólito, fuera de medida y de lógica. Y lo es desde el inicio, desde que se nos presentan los dos primero personajes y, del uno se nos dice que “su rostro, pulcramente afeitado, estaba adornado con unas gafas de un tamaño sobrenatural con montura negra de carey” (p. 11, el subrayado es mío), y, del otro, que “vestía una camisa de cowboy, pantalones blancos arrugados y zapatillas negras” (Íd.).
Y, acto seguido, para que lo tengamos muy y muy claro desde el comienzo, sitúa las cartas sobre la mesa, indicándonos que las “anomalías” serán constantes; que, de hecho, lo que será anómalo, a lo largo de la novela, será la normalidad; que tota la irracionalidad y sobrenaturalidad que podamos imaginarnos —y la que nunca nos habríamos imaginado, ¡también! — nos espera en cada página: “Por cierto, hay que señalar la primera anomalía de esta tarde de mayo […], no se veía ni un alma” (Íd.); “Y aquí ocurrió la segunda anomalía, solo en relación con Berlioz. De repente […] el corazón le latió con fuerza y desapareció por un momento” (p. 12, ambos subrayados son míos).
Y, a partir de este momento, tanto todos los protagonistas como el mismo escenario, van cayendo y cayendo más y más abajo, en un espiral imparable de lo que de entrada son —o, más bien, parecen— anomalías pero que convirtiéndose en más y más fantásticas, en más y más irracionales.
Adentrándonos en un mundo cabeza abajo, que demuestra la inmortal vigencia de la conocida frase de Macbeth: “La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, y que no significa nada” (“Life is a story told by an idiot, full of noise and emotional disturbance but devoid of meaning”).
Con la gran diferencia —y esto el autor lo aprendió directamente de Gogol— que el idiota no es quien explica esta vida, ni solo los que la representan sobre el escenario, como la mayor parte de los personajes trastornados de El Maestro y Margarita, sino, primordialmente, los que los han obligado a caer en la locura, en el desvarío; a buscar refugio en la desraón porque la razón es todavía más enloquecida y enloquecedora.
Es por este motivo, porque l única manera de intentar combatir la locura es aún con una locura mayor, porque intentar conservar la razón en medio de un mundo loco es todavía mayor locura, que la absurdidad y la más impensable de las irracionalidades toma la novela al asalto: “el cariz absurdo y estrambótico que estaba tomando todo aquel asunto” (p. 112); “¡Es ridículo! […] ¡Tanto si he hablado con él como si no, no puede estar en Yalta! ¡Es absurdo!” (p. 134); “una frase banal y, además, completamente absurda: / ¡Es imposible!” (p. 136); “Era imposible, y, por lo tanto, Stiopa no estaba en Yalta” (p. 138); “[en] el escenario […] estaban sucediendo nuevos milagros” (p. 161); “lo asombroso fue que con media palabra todas las mujeres la entendían, aunque no sabían ni una en francés” (p. 163); “¡Estas son la fábulas de La Fontaine que tengo que escuchar!” (p. 206);…
Más allá de la ironía y de la sátira —o, más exactamentr, gracias a la ironía y a la sátira, ya que de otra manera no habría podido escribir ni una sola línea— esta obra bulgakoviana nos habla de la vida. De la vida en todos y cada uno de sus ámbitos más fundamentales.
Del amor. De todos los amores, desde el mayor al más pequeño, pero, sobre todo, del amor convertido en la fuerza más poderosa del universo: “Ella entraba por la cancela una vez, pero antes de eso mi corazón se ponía a palpitar con fuerza no menos de diez veces, no miento. Y luego, cuando era la hora de su llegada y las manecillas indicaban mediodía, mi corazón no dejaba de palpitar hasta que, sin hacer ruido, casi silenciosos, llegaban hasta la altura de la ventanita los zapatos de ella” (p. 179).
Pero también de ortos ámbitos vitales cruciales, de muchos otros. De casi todos los otros. Entre ellos, por destacar solo dos, el de la libertad y el de la verdad y la mentira. Dos aspectos, en realidad, íntimamente ligados: mentira y libertad son incompatibles. Para decirlo en palabras de Juan (8, 32): “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.
Una verdad en que la historia de Jesús y Poncio Pilato, que habrá quien considerará sobrera o fuera de lugar, es absolutamente esencial: “Berlioz quería demostrarle al poeta que […] Jesús, como persona, nunca había existido en la tierra, y que todas las historias sobre él se reducían a meras invenciones, a una leyenda de lo más común” (p. 13).
Una necesidad imperiosa de verdad y libertad que el autor ejerce escribiendo y que convierte en el gran grito, alegato o reivindicación de la novela: “Así es como hay que pagar por una mentira —decía—, y no quiero mentir más” (p. 186); “¡Natasha! Debería darle vergüenza […]. Es usted una chica culta e inteligente; la gente en las colas cuenta el demonio sabe qué mentiras, ¡y usted va y las repite! ” (p. 278).
Acabaré esta mío breve análisis literario o nota de lectura de una obra tan recomendable indicando que tanto la “Nota sobre la traducción” de Rebón como las fantásticas “Notas”, a cargo de Ferran Mateo, que se incluyen como anexo al final del volumen son muy interesantes, pero que, si queremos disfrutar como creo que conviene de la lectura de El Maestro y Margarita es preferible que acudamos e ellas en el momento que ha previsto, con mucho acierto, el editor: después —y solo después— de haber concluido el libro, de habernos sumergido en él tal y como su autor quería que lo hiciéramos.
dijous 28 y divendres, 29 de gener del mmxxi
© Xavier Serrahima 2021
www.racodelaparaula.cat
www.xavierserrahima.cat
@Xavierserrahima
orcid.org/0000-0003-3528-4499
Si ho voleu, podeu llegir l’original, en català, d’aquesta anàlisi literària aquí.
Veure la llista completa d’autors i autores i títols analitzats
Veure la llista completa de traductors i traductores de les obres analitzades
![]() Aquesta obra de Xavier Serrahima està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Aquesta obra de Xavier Serrahima està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)















Hola, muy buena entrada! una consulta, indicas que las notas de ferran mateo conviene leerlas después del libro, eso es porque anticipan detalles de la trama del libro, en estilo de spoilers de la lectura?